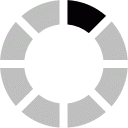
Infección por Helicobacter pylori
Fecha de actualización: 21/07/2025
(V.2.0/2025)
- Helicobacter pylori (Hp) es una bacteria gramnegativa espiral microaerofílica que coloniza y produce infección en la mucosa gástrica humana. Es la causa más frecuente de gastritis crónica, gastritis atrófica, úlcera péptica, linfoma MALT y cáncer gástrico. Estas dos últimas enfermedades son casi exclusivas del adulto. Puede haber colonización gástrica sin enfermedad. La mayoría de los niños infectados están asintomáticos. La relación entre la infección por Hp y la sintomatología es mucho menos clara en los niños que en los adultos: no hay una relación causal con el dolor abdominal crónico de características funcionales.
- La prevalencia de infección es muy alta en todo el mundo (32,3% en niños); es mayor en países con bajo índice de desarrollo humano (43,2 vs. 21,7%). Se adquiere fundamentalmente durante la infancia y su prevalencia va aumentando con la edad. Se transmite exclusivamente entre personas, por vía oral-oral o fecal-oral, y suele producirse la transmisión dentro de la familia.
- Las indicaciones de estudio de Hp se muestran en la Tabla 1. El objetivo prioritario en el diagnóstico es determinar la lesión que provoca los síntomas y no solo la detección de Hp. Por eso, para el diagnóstico se debe realizar una gastroscopia, que permite la realización de estudio histológico, test rápido de ureasa y cultivo o PCR, con determinación de sensibilidad antimicrobiana en todas las muestras remitidas a microbiología. Se debe determinar en todas las muestras porque es posible que coexistan subpoblaciones de bacterias en una misma infección con diferentes niveles de sensibilidad a un mismo antibiótico (heterorresistencia). Los procedimientos no invasivos (test del aliento con urea C13 y estudio del antígeno de Hp en heces) se reservan para el control de la erradicación de la bacteria (Tabla 2).
- El tratamiento se basa en la asociación de un inhibidor de la bomba de protones (IBP) con dos antibióticos (triple terapia) o de un IBP con dos antibióticos y bismuto (cuádruple terapia con bismuto), durante 14 días (Tabla 3). Debe ser guiado por el estudio de sensibilidad bacteriana a claritromicina, siempre que sea posible. Las resistencias del Hp a antibióticos, tanto primarias como secundarias, por tratamientos cortos, empleo de dosis bajas o escaso cumplimiento, han aumentado mucho en los últimos años, en especial frente a la claritromicina. Esta es una de las razones por la que no se recomienda en niños la estrategia test and treat, utilizada en adultos, en la que se trata al paciente tras un diagnóstico realizado a partir de test no invasivos, sin disponer de datos de sensibilidad bacteriana.
- Es fundamental el cumplimiento terapéutico para conseguir la erradicación y disminuir las resistencias de la bacteria a los antibióticos. La duración de 14 días del tratamiento con tres o cuatro fármacos y la posible aparición de efectos adversos dificulta dicho cumplimiento. Se recomienda dedicar el tiempo necesario para explicar a los padres y al paciente la pauta de tratamiento, y comprobar que la han comprendido perfectamente al salir de consulta. Asimismo, es recomendable dar por escrito la pauta detallada con los fármacos, dosis, horario y si lo deben tomar antes o después de las comidas1.
- Tras el tratamiento es necesario comprobar la erradicación con un test no invasivo a las 6-8 semanas después de finalizar el tratamiento. Si hubiera fracaso en la erradicación con el tratamiento inicial se propone un tratamiento de rescate (Tabla 4).
- Parece que el uso de probióticos puede prevenir posibles efectos adversos secundarios al uso de la medicación, pero no hay evidencia suficiente que permita aconsejarlos con el objetivo de favorecer la erradicación del Hp2.
|
Indicaciones de estudio y tratamiento de infección por Helicobacter pylori |
|
|
Se recomienda realizar |
|
|
Se sugiere realizar |
|
|
No está indicado |
|
|
Pruebas diagnósticas |
|
|
Diagnóstico inicial8: Pruebas invasivas9 |
Control de erradicación postratamiento11: Pruebas no invasivas9 |
|
● Gastroscopia con biopsia10
|
● Recomendadas (una de las siguientes)12
● No recomendadas13
|
|
Tratamiento inicial14 |
||
|
¿Es resistente a claritromicina?15 |
No alergia a amoxicilina |
Alergia a amoxicilina |
|
No |
● IBP16 + amoxicilina + claritromicina (14 días) |
● IBP16 + claritromicina + metronidazol (14 días) |
|
Sí o desconocido |
● IBP16 + amoxicilina + metronidazol + sales de bismuto17 (14 días) ● IBP16 + amoxicilina + metronidazol (14 días) |
● IBP16 + metronidazol + tetraciclina + sales de bismuto (14 días) (solo en mayores de 8 años)18 |
|
Tratamiento de rescate (ante un fracaso del tratamiento inicial)19 |
||
|
¿Es resistente a claritromicina?15 |
Tratamiento inicial |
Tratamiento de rescate |
|
No |
● IBP + amoxicilina + claritromicina |
● IBP16 + amoxicilina + metronidazol |
|
● IBP + amoxicilina + metronidazol |
● IBP16 + amoxicilina + claritromicina |
|
|
Sí o desconocido |
● IBP + amoxicilina + metronidazol |
● IBP16 + amoxicilina + metronidazol + sales de bismuto |
|
● IBP16 + metronidazol + sales de bismuto + tetraciclina (alternativa en mayores de 8 años) |
||
|
● IBP + amoxicilina + metronidazol + sales de bismuto
|
● Es prioritario repetir o realizar la gastroscopia con estudio de resistencias a antibióticos para dirigir la terapia |
|
|
Dosis y forma de administración de fármacos1 |
||||
|
|
Peso (kg) |
Mañana (mg) |
Mediodía (mg) |
Noche (mg) |
|
IBP (esomeprazol, omeprazol) |
15-24 |
20 |
- |
20 |
|
25-34 |
30 |
- |
30 |
|
|
35-49 |
40 |
- |
40 |
|
|
>50 |
40 |
- |
40 |
|
|
Amoxicilina20 |
15-24 |
500 |
500 |
500 |
|
25-34 |
750 |
750 |
750 |
|
|
35-49 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
>50 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
Claritromicina |
15-24 |
250 |
- |
250 |
|
25-34 |
500 |
- |
250 |
|
|
35-49 |
500 |
- |
500 |
|
|
>50 |
500 |
- |
500 |
|
|
Metronidazol |
15-24 |
250 |
- |
250 |
|
25-34 |
500 |
- |
250 |
|
|
35-49 |
500 |
- |
500 |
|
|
>50 |
750 |
- |
750 |
|
|
Subcitrato de bismuto21 |
15-24 |
60 |
60 |
60 |
|
25-34 |
120 |
60 |
60 |
|
|
35-49 |
120 |
120 |
120 |
|
|
>50 |
180 |
120 |
120 |
|
Tomado (modificado) de: Homan M, Jones NL, Bontems P, Carroll MW, Czinn SJ, Gold BD, et al. Updated joint
ESPGHAN/NASPGHAN guidelines for management of Helicobacter pylori infection in children and adolescents (2023). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2024;79:758-85.
| Referencias bibliográficas |
|
Abreviaturas: Hp: Helicobacter pylori. MALT: tejido linfoide asociado a mucosas. ESPGHAN: Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. NASPGHAN: Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. PCR: reacción en cadena de la polimerasa. IBP: inhibidor de la bomba de protones.
1Las distintas combinaciones de fármacos se detallan en las Tablas 3 y 4 y las dosis de los mismos, en la Tabla 5. Los IBP (esomeprazol u omeprazol) se toman 30 minutos antes del desayuno y de la cena (la cápsula se puede abrir y tomar los gránulos con agua sin masticar ni triturar; tomar solo con agua, no con otros líquidos). De esomeprazol, además de cápsulas y comprimidos, hay una presentación de 10 mg en gránulos para suspensión oral en agua. Cada sobre se añade a 15 ml de agua y debe tomarse antes de 30 minutos de preparada la suspensión. Esta presentación no está financiada. El metronidazol se toma después del desayuno y de la cena (al tomarlo después de las comidas se reducen sus efectos adversos gastrointestinales). La claritromicina y la amoxicilina se podrían tomar independientemente de las comidas, pero el tomarlas en las comidas mejora el cumplimiento terapéutico (hace menos probable el olvido de dosis). La claritromicina se toma durante o después del desayuno y de la cena y la amoxicilina, durante o después del desayuno, de la comida y de la cena. El subcitrato de bismuto debe ser tomado al menos media hora antes o media hora después de la ingesta de alimentos (los alimentos pueden alterar su acción) o medicamentos (para evitar interferencias). Se recomienda dar una dosis media hora antes del almuerzo de media mañana en el colegio, la segunda dosis entre la comida y la merienda (al menos media hora después de la comida y media hora antes de la merienda) y la tercera dosis a la hora de irse a dormir (al menos media hora después de la cena).
2Hay cierta evidencia en adultos de que determinados probióticos son efectivos para reducir los efectos adversos de las terapias para la erradicación del Hp y que ciertos probióticos pueden ser beneficiosos en la erradicación del Hp gracias a esa reducción de los efectos adversos. Pero faltan estudios pediátricos relevantes con cepas probióticas específicas que permitan indicar, con suficiente evidencia, determinadas cepas probióticas como parte del protocolo de erradicación. El uso de probióticos en monoterapia no está indicado para la erradicación del Hp.
3En los pacientes con anemia ferropénica refractaria, cuando se identifica Hp en una gastroscopia, se recomienda tratar, una vez que se hayan descartado otras causas de anemia ferropénica.
4Se hará inicialmente una prueba no invasiva y si esta es positiva, se hará una gastroscopia con biopsia para realizar test de sensibilidad antibiótica, previo a instaurar un tratamiento erradicador. Esta es la única indicación para hacer un test no invasivo para el diagnóstico de la infección en pediatría. No se ha establecido la mejor edad para hacer el estudio en estos casos, con el objetivo de obtener un mayor beneficio para prevenir el cáncer gástrico.
5Son síntomas de alarma en el dolor abdominal crónico: dolor persistente en los cuadrantes superior o inferior derechos, disfagia u odinofagia, vómitos persistentes, sangrado gastrointestinal alto y/o bajo, diarrea nocturna, artritis, enfermedad perianal, pérdida de peso involuntaria, disminución de la velocidad de crecimiento, fiebre de origen desconocido, antecedentes familiares de úlcera péptica, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca.
6Han cambiado las recomendaciones respecto al posicionamiento ESPGHAN/NASPGHAN de 2016. Entonces se sugería hacer un test no invasivo en los pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática crónica. Actualmente no se recomienda estudiar el Hp salvo en el caso de que haya que hacer, en estos pacientes, una gastroscopia por sangrado gastrointestinal. En este caso, si se detecta infección por Hp, se recomienda tratar.
7En estos casos, si se encuentra incidentalmente un Hp en la endoscopia, puede ser considerada la decisión de tratar, después de discutir con la familia y el paciente, si tiene suficiente madurez, los beneficios y riesgos del tratamiento.
8En los pacientes pediátricos el diagnóstico inicial de infección por Hp se basa en la realización de pruebas sobre el material obtenido mediante gastroscopia y biopsias de la mucosa gástrica. La gastroscopia además es útil para el diagnóstico diferencial. No se recomienda la estrategia “test and treat”, empleada en adultos, por las siguientes razones: baja tasa de enfermedad grave en niños; curso asintomático de la infección en la mayoría; no hay evidencia de relación causal de la infección por Hp y el dolor abdominal funcional; escasa evidencia de beneficio de erradicar la bacteria en ausencia de enfermedad ulcerosa péptica; se han descrito algunos beneficios inmunológicos de la infección, con asociación inversa de infección por Hp y alguna enfermedad, como la enfermedad inflamatoria intestinal o la esofagitis eosinofílica; la estrategia “test and treat” aumenta el consumo de antibióticos y la consecuente inducción de resistencias bacterianas y, además, no permite hacer estudio de sensibilidad a los antibióticos.
9Cuando se vaya a realizar una prueba invasiva para el diagnóstico o una prueba no invasiva para confirmar la erradicación, el paciente no debe tomar IBP desde al menos dos semanas antes de la prueba ni antibióticos o sales de bismuto desde al menos cuatro semanas antes. Si la intensidad de los síntomas no permite suspender el tratamiento, se puede sustituir el IBP por famotidina, que se suspenderá 48 horas antes de la prueba.
10Se han de tomar al menos seis biopsias: dos (una del antro y otra del cuerpo) para cultivo y PCR, o para test de ureasa, y cuatro (dos del antro y dos del cuerpo) para el estudio histopatológico. El diagnóstico se basa en un resultado positivo en el cultivo o la PCR. Si no se dispone de estas técnicas o en ellas el resultado es negativo, se precisa la observación del Hp en el estudio histopatológico y un test de ureasa positivo. Siempre que sea posible, es preferible para el diagnóstico el uso de test moleculares con estudio de resistencia a claritromicina incluido, debido a que tienen mejor rendimiento diagnóstico que el cultivo.
11La erradicación del Hp se comprobará a las 6-8 semanas de haber finalizado el tratamiento, mediante test no invasivos.
12En los niños menores de 6 años es recomendable el estudio del antígeno en heces por la mayor dificultad técnica y la mayor tasa de falsos positivos con el test del aliento a esa edad.
13No se recomiendan en el entorno clínico ni para el diagnóstico (detección de Hp) ni para comprobar la erradicación.
14Antes de iniciar el tratamiento, el paciente y su familia deben ser informados de lo siguiente: 1.- es posible un fracaso en la erradicación del Hp; 2.- para que el tratamiento sea eficaz es necesario un estricto cumplimiento del mismo; 3.- Aunque se consiga la erradicación, algunos pacientes pueden ser reinfectados, sobre todo los niños pequeños. Se puede utilizar la información para padres elaborada por ESPGHAN y descargable en español en el siguiente enlace: https://www.seghnp.org/documentos/informacion-para-padres-sobre-tratamiento-de-infeccion-por-helicobacter-pylori
15En nuestro medio hay tasas muy altas de resistencia a claritromicina (en torno al 45%). Por ello, en el proceso diagnóstico es muy importante comprobar la susceptibilidad a este antibiótico porque este dato determina el plan terapéutico. Se puede estudiar mediante antibiograma o por PCR, siendo preferible la PCR por su mayor sensibilidad y la rapidez de los resultados. No se recomienda estudiar la susceptibilidad a metronidazol porque sus resultados no son fiables y conocer este dato no mejora las tasas de erradicación.
16Es preferible el uso de esomeprazol porque se degrada menos, por metabolizadores rápidos, que el omeprazol.
17Si se dispone de sales de bismuto, la cuádruple terapia es el tratamiento de elección en estos casos de resistencia a claritromicina o si no se conoce la sensibilidad a la misma, por una mayor tasa de erradicación.
18En niños menores de ocho años con infección por Hp resistente a la claritromicina y alergia a la amoxicilina las opciones terapéuticas son limitadas, por no poder utilizar tetraciclina a esa edad. En estos casos se podría emplear un régimen terapéutico que incluya una fluoroquinolona.
19El grado de evidencia para recomendar una terapia de rescate es bajo, pues se basa en recomendaciones de expertos. Es importante analizar las posibles causas del fracaso terapéutico: no haber realizado test de sensibilidad a antibióticos, mala adherencia, acortamiento del tratamiento por efectos adversos o dosis inadecuadas. Se individualizará el tratamiento de rescate, teniendo en cuenta el tratamiento inicial y las posibles causas del fracaso terapéutico. Si hay dos fracasos de tratamiento, con adherencia adecuada, se recomienda repetir la gastroscopia con un nuevo estudio de resistencia a antibióticos.
20Actualmente se recomienda utilizar, en todas las situaciones, dosis altas de amoxicilina y pautadas en tres dosis al día, tal y como se detalla en la Tabla 5.
21En nuestro medio disponemos de subcitrato de bismuto. Si en lugar de subcitrato de bismuto se administrara subsalicilato de bismuto, la dosis es: <10 años: 262 mg (repartido en cuatro dosis al día); >10 años: 524 mg (repartido en cuatro dosis al día). Un efecto secundario frecuente de las sales de bismuto es el ennegrecimiento temporal de las heces y de la lengua.
| Notas: la Guía-ABE se actualiza periódicamente. Los autores y editores recomiendan aplicar estas recomendaciones con sentido crítico en función de la experiencia del médico, de los condicionantes de cada paciente y del entorno asistencial concreto; así mismo se aconseja consultar también otras fuentes para minimizar la probabilidad de errores. Texto dirigido exclusivamente a profesionales. | |||
|
[i] Más información en:
http://www.guia-abe.es/
[*] Comentarios y sugerencias en: laguiaabe@gmail.com |
Novedades
- Vulvovaginitis
- Bronquiolitis
- Gripe. Pruebas para la detección rápida del virus
- Malaria
- Infección congénita por Citomegalovirus
 Tema nuevo
Tema nuevo  Tema actualizado
Tema actualizado Lo más leído
- Infecciones de la piel y partes blandas (I): impétigo, celulitis, absceso
- Balanitis
- Gastroenteritis aguda
- Faringitis aguda
- Orquiepididimitis aguda








